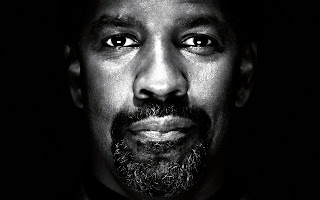El 30 de diciembre de 1975, horas antes
de su primera pelea con Apollo Creed, Rocky Balboa se acostó junto a su novia
en una estrecha cama de metal. No se quitó el sombrero ni los zapatos. Ni
siquiera se quitó la chaqueta de cuero. Se acomodó junto al cuerpo flaco y al
pelo corto de Adrian y dijo: No importa
si gano o pierdo la pelea, lo que quiero hacer es llegar hasta el final, nadie
ha llegado hasta el final con Creed. Si sigo parado cuando suene la campana voy
a saber por primera vez en mi vida que no soy otro vago de este barrio.
Durante el 2015, cuarenta años después de
esa pelea inolvidable, se estrenaron varias cintas construidas sobre la nostalgia:
Mad Max: Fury Road, Jurassic World, The Force Awakens y Creed. Esta última, la menos esperada o quizás la que menos ruido
hizo y menos expectativa causó porque sus predecesoras le jugaban en contra, ahora
se levanta como la más contundente. Creed
se apoya en el pasado, pero no lo explota, al contrario, lucha por superarlo. Rocky
ha regresado para desaparecer, como corresponde. Un boxeador sabe cómo moverse,
cómo esquivar los golpes y, sobre todo, sabe cuándo es mejor hacerse a un lado.
Más que la prolongación de una franquicia,
Creed es el comienzo de una nueva
administración. En la esquina están el joven director Ryan Coogler, cuya
película anterior, Fruitvale Station, su
ópera prima indie, fue un logrado éxito en festivales pero no alcanzó el público
que merecía; el aún más joven actor Michael B. Jordan, que por ahora es la
punta de un iceberg que podría ser bastante grande; y el miembro fundador del
mito Rocky, Sylvester Stallone, que alcanza en este –dicen que nada pasa por
coincidencia– séptimo episodio el nivel de sabiduría de mentores icónicos como Obi
Wan Kenobi, El Maestro Xian o El Señor Miyagi.
Como debe ser, como es, los
enfrentamientos ocurren dentro y fuera del ring. Ryan Coogler, que se manda una
pelea entera en un gran plano secuencia (entre otros varios golpes visuales
inesperados), enfrenta un género que no suele admitir ese tipo de lujos y que,
al mismo tiempo, ha sido elevado al plano de cine-arte-existencial por varios
directores, desde John Huston en Fat City hasta –hay que decirlo– Martin
Scorsese en Raging Bull; Michael B. Jordan enfrenta una legendaria ironía cinematográfica:
las películas sobre box, un deporte poblado mayoritariamente por afroamericanos,
suelen ser protagonizadas por actores blancos. Y Sylvester Stallone enfrenta a
su peor enemigo al enfrentarse consigo mismo.
Antes de Rocky, lo mejor a lo que podía aspirar Stallone era un rol
secundario con pocas o ninguna línea de diálogo. Quizás por eso, porque los
demás no lo dejaban hablar, se puso a escribir. Es más, cuando el guión de la
primera Rocky empezó a circular por Hollywood,
hubo un estudio que aceptó financiar el proyecto y producir la película como
una cinta de gran presupuesto con la condición de que Stallone no apareciera en
pantalla. Evidentemente, Stallone siguió de pie. United Artists, que en los
70’s era la casa de cineastas jugados como Robert Altman, Milos Forman y Brian
De Palma, consiguió hacer la cinta en 28 días de rodaje con poco más de un
millón de dólares. En 1977, Rocky
ganó el Oscar a mejor película y Stallone fue nominado en dos categorías: mejor
actor en un papel principal y mejor guión original. Perdió en ambas contra dos pesos
pesados, el histérico Peter Finch (que tenía la ventaja de haber muerto meses
antes de la ceremonia) y Paddy Chayefsky, uno de los mejores escritores que hayan
pasado por Holywood (autor de la novela y el guión de Estados alterados), ambos envueltos en la misma película, esa nada
menos que obra de arte llamada Network.
Parafraseando una de las mejores líneas de Creed:
Stallone perdió la pelea, pero ganó la noche. O más. Ganó una carrera muy
cuestionable pero también obstinada. Stallone nació con Rocky, se convirtió en
una estrella gracias al personaje que inventó para sí mismo y aunque estiró la
historia más de la cuenta escribió y dirigió grandes momentos: el final del
último round en Rocky II, cuando
ambos se derrumban sobre la lona al mismo tiempo; la caída del ídolo y el
renacimiento del hombre en Rocky III;
el entrenamiento casi cavernícola en la nieve soviética de Rocky IV, acaso la primera cinta pop sobre la Guerra Fría; las
discusiones de un padre que no puede comunicarse con su hijo en Rocky V; las conversaciones con el
fantasma de su esposa en Rocky Balboa
que, dicho sea de paso, bien podría llamarse Espérame en el cielo. Y ahora esto.
Cuarenta años son suficientes para que te
pase lo que te tenía que pasar en esta vida y un par de cosas que no debieron
haberte pasado, que no deberían pasarle a nadie. Aún así, Rocky Balboa es un tipo sereno y tranquilo que
parece estar más o menos satisfecho con su destino. Se siente golpeado, pero no
estafado, y es claro que al final salió ganando. La campana sonó hace rato y él
sigue de pie.
En Creed,
Rocky Balboa reacciona con humildad a la situaciones más extremas, como uno de
esos poquísimos seres humanos –por lo general monjes o filósofos– que entienden
la poca relevancia de nuestra presencia en la tierra y que saben que amar es la
muestra más grande de coraje. Y también es el tipo de hombre que dice Recuerda a toda la gente que te ha hecho
daño, recuerda todo lo malo que te ha pasado, recuerda todo lo que has perdido,
recuerda de dónde vienes, y arráncale la cabeza. Sólo por eso deberían
darle el Oscar, no en forma de estatuilla como a cualquiera sino fundido en un
cinturón.
All
I wanna do is go the distance, dijo
Rocky esa noche de 1975. Llegar al final. Recorrer la distancia. Y lo hizo. La
mayoría se queda en el camino.